Al rozar el monte, los hombres tumbaron el año
anterior este árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión aplastado contra el
suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio
del rozado, aquél conserva la suya casi intacta. Apenas si a todo lo largo una
franja carbonizada habla muy claro de la acción del fuego.
Esto era el invierno pasado. Han transcurrido cuatro
meses. En medio del rozado perdido por la sequía, el árbol tronchado yace
siempre en un páramo de cenizas. Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en
él, me hallo también inmóvil. En algún punto de la espalda tengo la columna
vertebral rota. He caído allí mismo, después de tropezar sin suerte contra un
raigón. Tal como he caído, permanezco sentado –quebrado, mejor dicho– contra
el árbol.
Desde hace un instante siento un zumbido fijo –el
zumbido de la lesión medular– que lo inunda todo, y en el que mi aliento
parece defluirse. No puedo ya mover las manos, y apenas si uno que otro dedo
alcanza a remover la ceniza.
Clarísima y capital, adquiero desde este instante
mismo la certidumbre de que a ras del suelo mi vida está aguardando la
instantaneidad de unos segundos para extinguirse de una vez.
Ésta es la verdad. Como ella, jamás se ha presentado a
mi mente una más rotunda. Todas las otras flotan, danzan en una como
reverberación lejanísima de otro yo, en un pasado que tampoco me pertenece. La
única percepción de mi existir, pero flagrante como un gran golpe asestado en
silencio, es que de aquí a un instante voy a morir.
¿Pero cuándo? ¿Qué segundo y qué instantes son éstos
en que esta exasperada conciencia de vivir todavía dejará paso a un sosegado
cadáver?
Nadie se acerca a este rozado: ningún pique de monte
lleva hasta él desde propiedad alguna. Para el hombre allí sentado, como para
el tronco que lo sostiene, las lluvias se sucederán mojando corteza y ropa, y
los soles secarán líquenes y cabellos, hasta que el monte rebrote y unifique
árboles y potasa, huesos y cuero de calzado.
¡Y nada, nada en la serenidad del ambiente que
denuncie y grite tal acontecimiento! Antes bien, a través de los troncos y
negros gajos del rozado, desde aquí o allá, sea cual fuere el punto de
observación, cualquiera puede contemplar con perfecta nitidez al hombre cuya
vida está a punto de detenerse sobre la ceniza, atraída como un péndulo por
ingente gravedad: tan pequeño es el lugar que ocupa en el rozado y tan clara
su situación: se muere.
Esta es la verdad. Mas para la obscura animalidad
resistente, para el latir y el alentar amenazados de muerte, ¿qué vale ella
ante la bárbara inquietud del instante preciso en que este resistir de la vida
y esta tremenda tortura psicológica estallarán como un cohete, dejando por
todo residuo un ex hombre con el rostro fijo para siempre adelante?
El zumbido aumenta cada vez más. Ciérnese ahora sobre
mis ojos un velo de densa tiniebla en que se destacan rombos verdes. Y en
seguida veo la puerta amurallada de un zoco marroquí, por una de cuyas hojas
sale a escape una tropilla de potros blancos, mientras por la otra entra
corriendo una teoría de hombres decapitados.
Quiero cerrar los ojos, y no lo consigo ya. Veo ahora
un cuartito de hospital, donde cuatro médicos amigos se empeñan en convencerme
de que no voy a morir. Yo los observo en silencio, y ellos se echan a reír,
pues siguen mi pensamiento.
–Entonces –dice uno de aquéllos– no le queda más
prueba de convicción que la jaulita de moscas. Yo tengo una.
–¿Moscas ... ?
–Sí –responde–, moscas verdes de rastreo. Usted no
ignora que las moscas verdes olfatean la descomposición de la carne mucho antes
de producirse la defunción del sujeto. Vivo aún el paciente, ellas acuden,
seguras de su presa. Vuelan sobre ella sin prisa mas sin perderla de vista,
pues ya han olido su muerte. Es el medio más eficaz de pronóstico que se
conozca. Por eso yo tengo algunas de olfato afinadísimo por la selección, que
alquilo a precio módico. Donde ellas entran, presa segura. Puedo colocarlas en
el corredor cuando usted quede solo, y abrir la puerta de la jaulita que, dicho
sea de paso, es un pequeño ataúd. A usted no le queda más tarea que atisbar el
ojo de la cerradura. Si una mosca entra y la oye usted zumbar, esté seguro de
que las otras hallarán también el camino hasta usted. Las alquilo a precio
módico.
¿Hospital...? Súbitamente el cuartito blanqueado, el
botiquín, los médicos y su risa se desvanecen en un zumbido...
Y bruscamente, también, se hace en mí la revelación:
¡las moscas!
Son ellas las que zumban. Desde que he caído han
acudido sin demora. Amodorradas en el monte por el ámbito de fuego, las moscas
han tenido, no sé cómo, conocimiento de una presa segura en la vecindad. Han
olido ya la próxima descomposición del hombre sentado, por caracteres inapreciables
para nosotros, tal vez en la exhalación a través de la carne de la médula
espinal cortada. Han acudido sin demora y revolotean sin prisa, midiendo con
los ojos las proporciones del nido que la suerte acaba de deparar a sus
huevos.
El médico tenía razón. No puede su oficio ser más
lucrativo.
Mas he aquí que esta ansia desesperada de resistir se
aplaca y cede el paso a una beata imponderabilidad. No me siento ya un punto
fijo en la tierra, arraigado a ella por gravísima tortura. Siento que fluye de
mí como la vida misma, la ligereza del vaho ambiente, la luz del Sol, la
fecundidad de la hora. Libre del espacio y el tiempo, puedo ir aquí, allá, a
este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de
remoto existir, puedo todavía ver, al pie de un tronco, un muñeco de ojos sin
parpadeo, un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas. Del seno de
esta expansión, que el Sol dilata desmenuzando mi conciencia en un billón de
partículas, puedo alzarme y volar, volar...
Y vuelo, y me poso con mis compañeras sobre el tronco
caído, a los rayos del Sol que prestan su fuego a nuestra obra de renovación
vital.
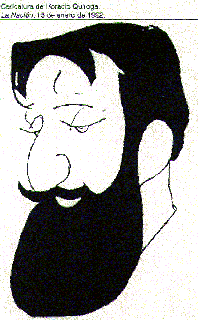
No hay comentarios:
Publicar un comentario